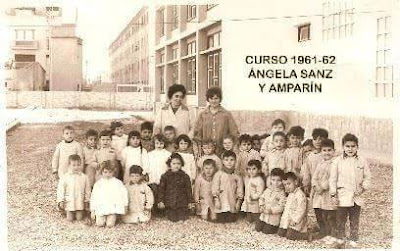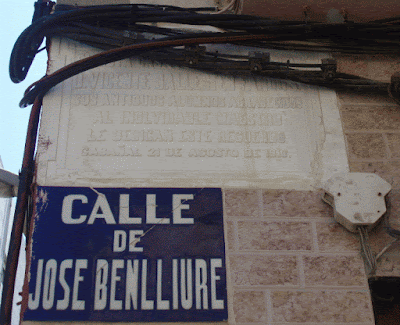El Instituto Sorolla
Durante la década de 1960, Valencia se vio inmersa en un acelerado ritmo de crecimiento que provocó fuertes corrientes inmigratorias desde el interior y, como consecuencia, la caótica extensión de su periferia urbana. El fuerte aumento de los escolares de segunda enseñanza dio lugar, entre 1963 y 1965, al inicio de la construcción de nuevos institutos de segunda enseñanza, utilizando para ello solares cedidos o expropiados por el Ayuntamiento. El Instituto Sorolla, el primero en concluirse, se levantó en terrenos de huerta situados junto al Camino de Algirós y cerca del Mercado del Cabañal, pues estaba destinado a acoger 1.000 alumnos de los Poblados Marítimos.

Está formado por tres agrupaciones volumétricas de alturas diversas, entre 1 y 3 plantas, que expresan plásticamente las distintas funciones del centro y que se acomodan estratégicamente en el interior de una parcela rectangular para optimizar orientaciones (aulas al sureste y laboratorios y salas de dibujo al noreste) y disponer del máximo espacio libre para la práctica de los deportes.
Los diversos usos se desarrollan en planta baja de forma independiente, en el caso del edificio administrativo, o bien en torno a un espacio ajardinado y parcialmente cubierto, desde donde se accede directamente a la escalera principal y a las estancias comunitarias (capilla, salón de actos, gimnasio, comedor, etc.); o indirectamente, mediante largos y ortogonales pasillos, a las dependencias escolares (aulas, laboratorios, seminarios, despachos, etc.).


Proyectado por el arquitecto José Ramón Azpiazu (compañero de José Antonio Torroja y Félix Candela), junto con los ingenieros Ramón Argüelles e Ignacio García, es este uno de los escasos ejemplos valencianos de coherencia compositiva y unidad formal, conseguida mediante el uso exclusivo del hormigón armado como material de cimentación, estructura y cerramiento (aulas y laboratorios con pórticos en portaladas volando cada piso sobre su inmediato inferior; salón de actos, capilla, bar y gimnasio con láminas plegadas en forma de pórticos transversales; recreos cubiertos con paraguas de láminas plegadas; porche de aparcamiento formados con láminas plegadas en voladizo, etc.).
En la actualidad, rodeado de altos y anodinos edificios residenciales, mantiene dignamente su radical y económica modernidad.
Texto extraído de la "Guía de Arquitectura de Valencia"
El Instituto Sorolla de bachillerato, obra de José Ramón Azpiazu Ordóñez ocupa una parcela de Valencia rodeada entonces de huerta cruzada por acequias que se desbordaban con lluvias torrenciales.
Instituto Sorolla. Santos Justo y Pastor - J.Maria Haro 1970s-2015
Cortesía de Pep Valencia
Estas particulares condiciones condujeron a la decisión de elevar toda la construcción unos ochenta centímetros, con lo que se libera al edificio del plano de escorrentía del agua, que puede correr libremente por debajo. Se construyó entre 1964 y 1967.
El proyecto abarca el variado programa de un instituto para mil alumnos, albergando salón de actos, capilla, bar, zonas deportivas al aire libre, etc... Para su concepción se siguen una serie de criterios determinados. En primer lugar dejar el máximo espacio para las zonas deportivas, sin soluciones en altura y sin tener que acudir a instalación de ascensores. Además, permitir iluminación y ventilación transversal en aulas, laboratorios y salas de dibujo, con orientaciones sudeste para las primeras y noreste para las restantes. Por último, cumplir unas determinadas condiciones acústicas en salón de actos, capilla, bar, gimnasio, etc...
Los diversos espacios se articulan a partir del acceso al conjunto por una de las esquinas de la parcela, lo que establece un desarrollo de las circulaciones en abanico y en diagonal, dejando en la zona en torno a la esquina opuesta espacio libre para campos de juego.
Desde un primer momento son en particular los condicionantes de orientación e iluminación los que definen formalmente la característica silueta y composición en planta del conjunto de edificios. Éste aparece como un compacto grupo de construcciones apiñadas y dispuestas entre sí en ángulo recto, como si se apretaran para hacer frente común a la huerta. Las distintas funciones del programa se leen desde el exterior con tratamientos diferentes en los volúmenes, con una clara utilización de dos tipos de contenedor construido: volúmenes organizados por plantas y celdados en alzado, y grandes volúmenes de una sola función en toda su altura.



El conjunto se resuelve con estructura de hormigón armado visto, conformando una solución de recia y original expresividad que le confiere un sello característico y una imagen propia reconocible. Un criterio seguido en el inicio de proyecto fue el costo, limitado a 3.000 Pts/m2 edificado, para lo cual se eligió este tipo de sistema estructural, que con su protagonismo resuelve estructura y cerramiento a la vez, y da respuesta a los condicionantes programáticos de partida.
Los bloques de aulas se resuelven con pórticos que se desplazan en voladizo dos metros por planta, disponiendo de mayor altura en las aulas que en los pasillos. Estos retranqueos se apoyan en la orientación y especial luminosidad de estas latitudes. Por su parte el salón de actos, capilla y gimnasio se resuelve con grandes volúmenes formados por láminas plegadas, que desarrollan un buen acondicionamiento acústico, situándose en uno de sus cerramientos y en cubierta, y apoyándose en muros que dan al interior del conjunto. Quedan, de este modo, al exterior una serie de grandes caparazones que dan a la huerta y caracterizan la edificación.
Con ese mismo recurso se construyen el porche de acceso al edificio y cubrición de espacios interiores entre las diferentes construcciones, mediante láminas plegadas de hormigón sustentadas por pilares o anexas a cuerpos de edificación.
Se han atendido de forma especial los aspectos constructivos. En los bloques de aulas se prolongan las jácenas hacia el exterior, con el fin de dar apoyo al encofrado de la planta superior, determinación que configura la imagen exterior del edificio. O el hecho de que el dimensionado de pilares disminuya con la altura. Así mismo se han procurado que los materiales empleados en el interior fueran de gran resistencia y fácil limpieza, utilizando terrazo para los suelos y azulejos hasta el techo en aseos y laboratorios. En cubiertas se disponen, entre la láminas plegadas, lucernarios para la iluminación interior de los grandes volúmenes.
Constituye un ejemplo óptimo de utilización de la estructura como elemento aglutinante de sustentación y cerramiento, situado formalmente en el contexto arquitectónico de la época. Resuelve singularmente y al unísono aspectos de uso, forma y, por qué no, de economía en la ejecución.
Azpiazu, que debe considerarse como el principal practicante de estructuras plegadas en España o al menos el autor de varias de las más destacadas, empleó aquí para la cubrición de los porches y espacios principales del Instituto diferentes variantes de un tipo de plegamiento que podemos llamar con conicidad y que tiene por característica el ir disminuyendo la altura y forma de los pliegues desde un extremo hacia el otro, pudiendo tender incluso a un borde en el que teóricamente desaparecerían formando un línea recta sin quiebros.

Esta forma puede extenderse sobre un plano, lo cual parece en principio contravenir las propias recomendaciones del autor: «conviene que no sean desarrollables y que tengan inercia variable, comportándose muy bien ante los efectos sísmicos y de viento» (Azpiazu y Cervera). Sin embargo, puede verse cómo se convierte en no desarrollable sobre un plano al disponerse de forma combinada junto a otras del mismo tipo pero orientadas en forma contrapuesta, tal y como se empleó en los porches del Instituto. La misma clase de lámina sirvió también para marquesinas en voladizo que forman los porches de entrada y garaje.

Para el salón de actos y el gimnasio las láminas, ligeramente modificadas y con luz mayor, siguieron otra disposición, doblándose por un lado y formando en su prolongación el muro de cerramiento de uno de los laterales de dichos espacios. Este muro, también plegado, pero con espesor mayor que el de la cubierta, estaba a su vez inclinado hacia el interior. El resultado puede considerarse en este caso, por tanto, como una lámina continua que forma techo y pared y que es a su vez rigidizada por múltiples plegamientos menores. En cierto modo podemos decir que se trata de un pórtico laminar continuo. El apoyo de la lámina en el lado opuesto se realizó directamente sobre muros ciegos dotados de un babero de plomo o cobre como elemento de articulación.
Para asegurar una total rigidez transversal todas las láminas se construyeron con nervios en el extradós, rompiendo con la percepción lisa del mismo. Asimismo, las líneas de unión de cada serie de láminas con las de orientación opuesta (porches) o con las de muro de cerramiento (espacios comunes) se reforzaron con planos diafragma o «tímpanos» que aún rigidizan más el conjunto de las láminas en sentido transversal. Por el contrario, ninguno de estos refuerzos y nervaduras es visible desde el intradós.
http://www.urbipedia.org/
Imágenes. De las publicaciones, salvo las indicadas